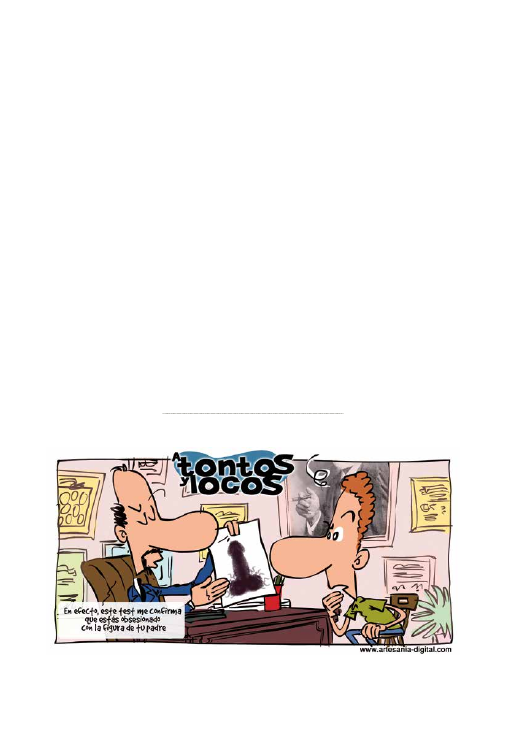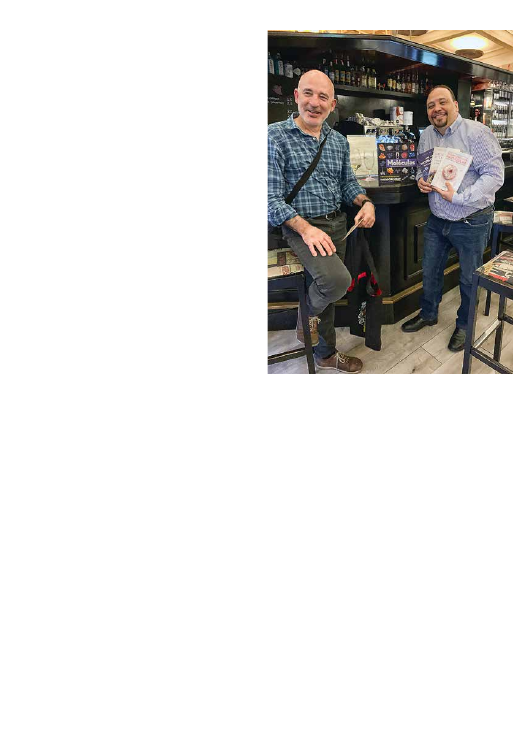
el esc
é
ptico
16
Otoño 2019
un metro del suelo. La cadena que anclaba su tobillo
evitaba que pudiese alcanzar la ventana. Los delirios
del paciente eran tan agudos que alteraban la percep-
ción de quienes le rodeaban como si su mal se trans-
mitiese a las personas cercanas, pero el efecto termi-
naba al abandonar su compañía. Incluso pervertía los
instrumentos de medida a su alrededor.
El paciente se giró y le miró. Sonreía como siem
-
pre. Ni siquiera dosis altas de torazina alteraban su
comportamiento.
El celador tiró de la cadena plegándola haciendo
que bajase al suelo.
—Nada ha funcionado —dijo el doctor Cifuentes
al paciente—. Me han autorizado a usar el método de
-
finitivo.
Quitó el seguro de la escopeta, amartilló y apuntó
con cuidado. Disparó.
A esa distancia no podía fallar. El disparo atravesó
ropa, piel y músculos empujando junto con el estruen
-
do del arma el cuerpo del paciente.
Al sentirse morir sanaría por lo menos durante los
últimos instantes de su vida dándose cuenta de la ver-
dadera naturaleza del mundo real.
Pero seguía sonriendo, manchado de sangre y he
-
rido. Tenía que estar muerto pero comenzó otra vez a
flotar, víctima de sus delirios. Al preguntarse en voz
alta, desesperado, cómo era posible, el paciente le ha-
bló por primera vez en aquellos cuatro años.
—Es que aquí no creo en la muerte.
Cifuentes se había preparado para hablar con aquel
hombre durante años pero solo pudo barbotar unas
palabras.
—Da igual lo que usted crea. Lo que es es.
—No lo entiendes Cifuentes. Si tan seguro estás de
las cosas, explica por qué no estoy muerto.
—Yo —vaciló— no lo sé.
—Solo quiero que mejores. Todos estos años preo
-
cupado por ti sin poder ayudarte y por fin comienzas a
reaccionar. Dime quién soy.
Cifuentes miró la ficha.
—El doctor Bernal.
—Sí, Cifuentes, el doctor Bernal. Si puedo hacer
cosas imposibles... razona, Cifuentes, dilo tú.
—O estoy loco o esto no es la realidad ¿Es un sue
-
ño?
La profesora Lucía Benavente, señora de Cifuen-
tes, cogió el móvil. Habló unos segundos y comenzó
a llorar de alegría.
—¡Javier! ¡El doctor Bernal dice que papá ha des
-
pertado del coma!
Mención especial del jurado:
SIMILIA
Raúl de la Torre
(Madrid)
La verdad es que cuando nació el niño no era muy
guapo. De hecho era espantoso. La familia directa ca
-
llaba prudentemente, salvo la tía Margarita, que ajena
a la discreción general anunciaba alborozada el pa-
recido con sus papás. Y lo peor es que tenía razón:
el rorro era la viva imagen de sus progenitores, que
cualquier observador imparcial hubiese supuesto pri-
mos, si no un grado mayor de incestuosa consangui-
nidad. Conforme fueron pasando los meses, luego los
primeros años, fue quedando patente que la falta de
atractivo físico no era el único regalo recibido de la
naturaleza. Aunque adquirió con normalidad el secre
-
to de la bipedestación y de la marcha, arrasando a su
paso adornos y otros objetos de difícil descripción, no
ocurrió lo mismo con el lenguaje, que apareció escasa
y tardíamente, en compañía de una plétora de sonidos
guturales de incomprensible sentido. El diagnóstico
debería haber sido evidente para cualquiera: el niño
era un infeliz de escasas luces, eso que antes de la epi-
demia de lo políticamente correcto se conocía como
tonto de baba. En cualquier caso, dicha evidencia no
lo fue para sus orgullosos padres, por mor tal vez del
parecido con el infante, hasta que ingresado este en
un establecimiento docente adecuado a su edad física,
una maestra consiguió no sin gran esfuerzo que les
entrara en la mollera.
Podría decir que cundió la desolación en aquella
atribulada familia, pero no sería del todo cierto. Si
bien habían llegado a captar someramente la reali-
dad que atenazaba a su retoño, no había ocurrido lo
mismo ni con la cronicidad del caso ni con el poder
de la carga genética, y ambos miembros de la pareja
José Javier del Villar, con su accésit, recogido de manos
de nuestro socio José Luis Cebollada.